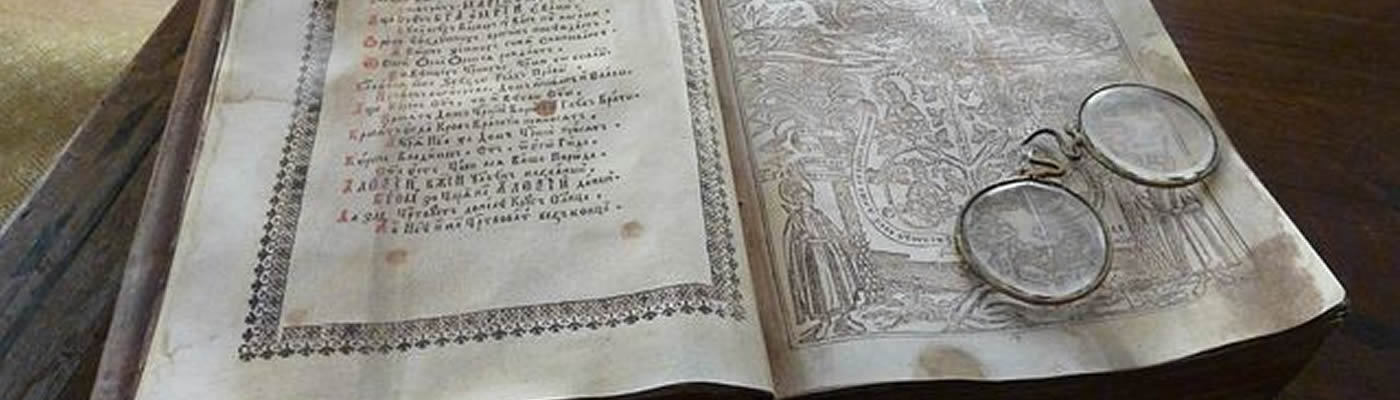- Advertencia
El objeto de estas letras, como indica el título, es el de exponer, sumariamente, las razones por las que se considera que pensar sobre una nueva reforma constitucional no es un problema que no requiera solución. No se es portavoz de órgano alguno. Simplemente, autor y responsable de lo que se afirma. Se intenta de esta forma no eludir el inexcusable respeto absoluto al que me obliga la Constitución1 federal vigente. Pero ello no inhibe su crítica.
Mi única contribución es promover la apertura de un diálogo con los ciudadanos, estimulando una sociedad abierta de los intérpretes y hacedores de la Constitución2. Naturalmente, no quiero convencer a nadie. Guardo la esperanza de que mis ideas sirvan para estimular a que otros se animen a decir y exponer las suyas en el espacio público.
Manteniendo la orientación propuesta, el lector no encontrará aquí una guía para la reforma constitucional. Simplemente, una serie de proposiciones capitales que, siendo lo más restringida posible, marca indefectiblemente los defectos de la organización fundamental del Estado argentino, en clave normativa. Y lo hago con la única finalidad de que se pueda encontrar, algún día, la solución adecuada a nuestro angustiante problema cultural: ‘las reglas constitucionales, racionalmente elaboradas, están hechas para ser cumplidas’. Acepto el riesgo de equivocarme y estaré dispuesto a reconocer mi error, en tanto y en cuanto se demuestre que la violación constitucional o la creación de poderes que no hacen pie en las potestades que la Constitución federal confiere, son caminos superiores al cumplimiento de las reglas, insisto, racionalmente producidas y estrictamente observadas3.
- Creación y aplicación de la Constitución
El sistema jurídico constitucional —al igual que su género próximo, todo el derecho— no es un instrumento de precisión matemática4, sino que presenta lo que, con acierto se ha denominado textura abierta. Sin embargo, aunque el lenguaje constitucional no tiene incorporado un significado unívoco, ello no es obstáculo ni serio ni suficiente para predicar que, en determinadas hipótesis, el significado de las disposiciones constitucionales no venga propiamente determinado por el contexto donde es o será aplicada5, esto es, por la posibilidad cierta de demostrar que determinadas consecuencias —porque determinados hechos caen fácilmente bajo su campo de aplicación— se obtienen claramente de la recta aplicación de la regla constitucional pertinente.
La Constitución federal no escapa a la regla: es un texto finito, porque finita es la cantidad de interpretaciones que de él pueden realizarse. Finito significa que el texto constitucional argentino —cualquier texto constitucional— es agotable, no tiene partes fuera de sí. Por ello, en este sentido puede especularse, muy seriamente, que hay un mundo constitucionalmente posible que viene predeterminado fuertemente por el sistema constitucional originario6. La Constitución, como sistema originario de un sistema jurídico —que, entre otras cosas, impone orden—, divide los sistemas jurídicos subconstitucionales en dos conjuntos: posibles e imposibles. Que algunas o muchas reglas del sistema constitucional tengan como característica estructural la de estar sujetas a más de una interpretación posible, no puede llevar a la creencia ni de que no existan respuestas interpretativas erróneas ni, peor aún, de que la función de aplicar el derecho puede ser confundida con la de constituirlo, de crearlo, en sentido fuerte y radical. Evidentemente, las soluciones jurídicas inconsistentes con el sistema constitucional originario no pueden pretender pertenecer a éste. En ambos momentos se ejercita el poder constituyente. Por lo tanto, el análisis de la colección de partes de la Constitución evidencia que la interpretación —vía control judicial de la constitucionalidad— y la reforma son piezas insustituibles para su mantenimiento y/o cambio. En tales condiciones, es pertinente describir los mecanismos que hacen funcionar estos elementos. Los procesos que hacen operar a cada una de estas garantías constitucionales fijan, paralelamente, sus respectivos horizontes de proyección. Así, es razonable que las tareas ordinarias queden captadas por la interpretación constitucional, así como también lo es esperar que las tareas extraordinarias queden capturadas por la reforma constitucional.
El poder constituyente observa dos momentos: el fundacional de la Constitución y el reformador7. Ahora bien, aunque el poder fundacional y el de reforma coinciden en que son capaces de ‘constituir’ u organizar el sistema político estatal, difieren en el tiempo y en sus competencias. Con relación al tiempo, aunque desde el punto de vista ontológico nada proviene de la nada, la noción de poder constituyente fundacional es útil para fijar el nacimiento de un Estado y tiene una vital importancia práctica porque es susceptible de estimular la democracia. Este poder originario carece de límites. El mayor desafío de las letras constitucionales originarias es, quizá, su adaptación en el tiempo. El cambio, que comporta una reforma constitucional, significa proseguir con el encausamiento de la democracia. Si la Constitución argentina es el cauce de la democracia, la reforma no debe dejar de serlo, so pena de disolverse el propio concepto de Ley Mayor.
Establecer la diferenciación entre el poder constituyente y los poderes constituidos es un capítulo medular de todo Estado de Derecho. La función propia del poder constituyente es la de configurar e instaurar el Derecho Constitucional8; la función propia del poder constituido es gobernar de acuerdo con los principios y reglas del sistema jurídico constitucional, no generarlos.
El poder de reforma constitucional y su contenido generan un nuevo punto de llegada del proceso de construcción política del Estado. Por eso el poder de reformar la Constitución, generalmente sometido a reglas de competencia prefijadas, es un poder político porque crea Derecho Constitucional, cuya principal pretensión es presentarse a sí mismo como un poder capaz de generar un sistema que cubra mínimas expectativas de racionalidad9. El cambio10 constitucional, que produce variaciones sustantivas en el texto, tiene una peculiaridad: siempre forma algo nuevo: la Constitución reformada. La reforma, por expansión o contracción o revisión del sistema, genera un nuevo conjunto de disposiciones.
Consiguientemente, sobradas razones sugieren que la Constitución no debería estar desvinculada del tiempo y de la realidad a la que se enfilan sus prescripciones, ya que precisamente esa realidad a la cual se dirigen sus disposiciones normativas está sujeta al devenir y cambio histórico. Y si, ante múltiples y cambiantes circunstancias históricas, la Constitución pretende resguardar su fuerza normativa sin alterar su propia identidad, el único modo posible de hacerlo es por intermedio de la reforma. El pueblo es el sujeto que tiene derecho a cambiarla o modificarla cuando en libre y democrática decisión política fundamental considere oportuno y necesario disponerlo. Por eso es preferible pensar en reformar la Constitución toda vez que (consensuadamente) se pueda determinar que ello sea necesario, conveniente y oportuno, y no deformarla mediante interpretaciones que la vuelven sin sentido, desnaturalizando (según los casos, de modo parcial o completo) las pretensiones de normatividad emergentes de sus cláusulas.
Para garantizar la capacidad evolutiva de las constituciones, la tarea de reformar posibilitando su cambio con verdadera conciencia de tal o cual modificación es la vía idónea. La reforma constitucional es una actividad que, en forma significativa, respalda el precompromiso constitucional, que a su vez canaliza y respalda la democracia.
Sobre la dimensión de la reforma, es la propia Constitución federal la que contiene dos enunciados básicos. Recuérdese, en primer lugar, como ilustra el Preámbulo, que fueron los representantes del pueblo argentino los que la ordenaron, la decretaron y la establecieron. El valor de verdad de esta proposición, que desempeña un papel clave en el sistema constitucional argentino, jamás fue desmentido pero sí quebrantado. Por eso, de acuerdo con esta caracterización, sin mayores esfuerzos puede decirse que si la Constitución política estatal es la decisión del pueblo, la reforma también debe serlo. Ergo, el plan constitucional debe ser decidido por su creador: el cuerpo electoral. ¿O no es razonable que las decisiones políticas de significativa trascendencia para la vida comunitaria sean sometidas, por la vía del procedimiento consultivo, a todos los ciudadanos? Naturalmente, el planteo también deja abierto un enigma o punto sin resolver: ¿por qué la democracia es la solución detalladamente más plausible? Puede responderse: en todo caso, hasta tanto no se descarten sus bondades, no cabe presumir que la opinión de uno o varios pueda ser considerada superior a la regla de la mayoría, si es que ésta —y no otra— es una de las proposiciones capitales sobre las que se asienta la democracia política.
Ordenar, decretar y establecer una Constitución —como dice el Preámbulo argentino— no prohíbe que ‘otra’ Ley Fundamental pueda, en el futuro, también ser establecida. Si sólo el poder del pueblo crea el sistema constitucional que organiza al Estado, cabe especular que, cuando se aparta de tal función instrumental, el Derecho Constitucional deja de ser la razón que reglamenta la fuerza, pasando a ser el poder coactivo mismo. La Constitución federal es un esfuerzo por contener al poder; cuando desaparece la distinción, se desvanece la idea de que el poder público es ejercido por el pueblo por intermedio del sufragio.
En segundo lugar es, pues, el proceso de reforma constitucional —y su contenido— el que puede generar un nuevo punto de llegada del proceso de construcción política del Estado. Se trata de una cuestión intrínsecamente política: la creación de la norma mayor. Con claridad y propiedad, esta puerta al futuro es abierta por el art. 30 de la Ley Fundamental: “La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto”. No hay posibilidad, desde el punto de vista empírico, de convocar a la “Convención” aludida por la letra de la Constitución sin convocar al pueblo, sin escuchar su palabra.
Disponer o tomar partido por la rigidez constitucional significa que la Constitución —en principio— no debería ser reformada sobre la base de los mecanismos previstos para la elaboración de la legislación ordinaria. Rigidez, por otra parte, que viene siendo consecuencia directa, sin intermediaciones, del principio de supremacía de la Ley Fundamental (ver art. 31 CN). El hecho de que la reforma de 1994 —art. 75, inc. 22, CN— haya previsto que los tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional, no significa ni el abandono de la rigidez constitucional ni de una particular forma de producción del sistema jurídico constitucional. Está indicando un apartamiento del cauce regular de reforma, para incidir propiamente en el reforzamiento de los derechos fundamentales.
En síntesis, una reforma constitucional es la que produce un cambio en el contenido del sistema, pero no produce la destrucción del preexistente al mantener la continuidad11.
Entiendo por momentos constituyentes12, importantes porciones temporales en relación con otro fragmento de tiempo en cuyo transcurso una extraordinaria movilización popular delibera sobre la producción —o no— de legislación de la más alta jerarquía jurídica, aceptando la regla democrática como premisa mayor o conceptual de dicha modalidad de producción. Como enseña Norberto Bobbio, lo que hoy nosotros denominamos democracia no es una meta sino una vía, una vía en la que, probablemente, estemos en el inicio13. Me conformaré, por lo pronto, con indicar una mínima y esquemática compresión que posibilita urdir ulteriores desarrollos teóricos que alienten y gobiernen el desarrollo de estos momentos constituyentes. Su caracterización: a) conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién/es está/n autorizado/s a tomar las decisiones colectivas y con qué procedimientos; b) en cuanto a las modalidades de la decisión, la regla fundamental de la democracia es la regla de la mayoría, o bien la regla sobre la base de la cual son consideradas decisiones colectivas, y por tanto vinculantes para todo el grupo, las decisiones aprobadas al menos por la mayoría de aquéllos a los que corresponde tomar la decisión; c) pero que bien se entienda que ni siquiera para una definición mínima de democracia —como la postulada aquí— se conforme o baste la atribución del derecho a participar directa o indirectamente en la toma de decisiones colectivas a un número muy elevado de ciudadanos, ni la existencia de reglas de procedimiento como la de la mayoría. Es requisito que quienes son llamados a decidir o a elegir a aquellos que deberán decidir, sean colocados frente a alternativas reales y puestos en condiciones de poder optar entre una y otra. Para que se cumpla esta condición, es necesario que a los ciudadanos llamados a decidir se les garanticen los derechos de libertad de expresión, de reunión, de asociación, de petición, etcétera; derechos sobre cuya base ha nacido el Estado Constitucional y se construye la doctrina de los derechos fundamentales, en sentido fuerte14. La aplicación del principio de la mayoría distingue esencialmente dos grupos, el de la mayoría y el de la minoría, creando la posibilidad de acuerdo. Todo contrato es un acuerdo. Significa, pues, tolerarse, cooperar y, fundamentalmente, respetarse.
Por ende, ‘momento constituyente’ es un concepto disponible si solamente abarca la hipótesis de configuración constitucional y sus reformas; léase, fundación y transformación, cambio o reforma de la Ley Fundamental. En segundo lugar, no es factible entonces afirmar que toda decisión del pueblo, que evidentemente implique una producción de alto rango haya sido adoptada fuera de las hipótesis que para su reforma prevé la Constitución, sea susceptible de quedar aprisionada en la orientación conceptual planteada.
Existen dos niveles o jerarquías de decisiones políticas a las que cabe asignar, razonablemente, distinta legitimación: a) decisiones del pueblo y b) decisiones del gobierno. Las decisiones mencionadas en primer término configuran las reglas básicas del sistema; las segundas son las que interpretan y aplican.
La Constitución autorregula su propia reforma; un poder político que crea Derecho Constitucional, sometido a reglas predeterminadas. Es que la Constitución no es eterna sino tan sólo permanente; esta ventana al futuro es abierta por el art. 30 constitucional.
Tal como se encuentra diseñado por el artículo constitucional, el proceso constituyente consta de tres etapas:
- iniciación,
- deliberación pública y elección15,
- producción constituyente: creación constitucional.
Difícilmente pueda ponerse en jaque la idea de que la Constitución estipuló dos caminos para la producción jurídica de disposiciones de alcance general, diferenciando la jerarquía del producto. Considero que esta suerte de conversación entre generaciones16 es la forma más persuasiva y la que mejor sirve para explicar la forma de obligar de la Ley Mayor.
- Momentos constituyentes en el siglo xx
La Constitución federal de 1853/1860 no es ni ha sido ídolo de ilustración. Sin retroceder demasiado en el tiempo, un juicio considerado aunque no exento de críticas dirá que ella significa —y significó— un magnífico esfuerzo por intentar contener al poder. Democráticamente, desde luego. Esto es, afirmando la libertad del ciudadano para decidir la fijación o cambio de las reglas constitucionales.
No creo necesario debatir si los constituyentes de 1853/1860 se llamaron a sí mismos demócratas. Tampoco considero esencial considerar cuál era el alcance de la democracia para ellos, si era muy respetable o medianamente. Lo que interesa es el horizonte de proyección propio de la democracia como idea para la configuración institucional de la Argentina. Reivindicar la democracia, como procedimiento genuino para la producción del sistema jurídico aún muy limitadamente como fue a partir de 1853, sin dudas constituyó una idea revolucionaria, pero sin armas. Desde entonces, la evolución de la democracia permite indicar que su sentido principal es gobierno de todos, de mayoría y de minoría, de pobres y de ricos. En otras palabras, lo que pareciera que verdaderamente se afirma en estos momentos constituyentes es la libertad individual de cada ciudadano a participar —o no— en el proceso de construcción de la voluntad estatal y en qué dirección. Desde esta perspectiva, la soberanía viene de abajo, de los individuos que, en tanto ciudadanos, componen el pueblo17.
Veamos los ‘momentos constituyentes’ del siglo XX.
Primero, la Constitución fue reformada en 1949, mientras servía en sus funciones el presidente constitucionalmente elegido en 1946, Juan D. Perón. E implicó una modificación profunda; entre otros cambios: amplió el elenco de los derechos subjetivos y autorizó la reelección inmediata del presidente, prohibida, sabiamente, desde 1853.
Segundo, en 1957, otra Convención Constituyente, sin la participación política del justicialismo, declaró que la Constitución vigente era la de 1853/1860, con las enmiendas de 1866 y 1898, y exclusión de la de 1949. Además, se introdujeron dos reformas, aunque el Presidente de la Convención debió declararla disuelta por pérdida de quórum.
No corresponde, en este espacio, abrir juicio respecto de los conflictos que por su inconstitucionalidad suscitaron, con diferentes alcances, los procesos constituyentes desde 1853 hasta 1957 inclusive. Fundamentos hay sobradamente. Que demuestran las dificultades atravesadas por las generaciones de argentinos, de los siglos XIX y XX, cuando impulsaron cambios, fallidos o no, sobre el texto constitucional.
¿Qué sucedió? En 1949 una parte del pueblo consideró que ‘obligar’ al consenso significaría lo mismo ‘que construirlo’ en libre deliberación racional. Se impuso una Constitución, ¡sin consenso!
Ocho años después, otra mayoría entendió algo parecido: gobernar es construir hegemonía, no construir consensos18.
Resultados: políticamente, tanto la reforma de 1949 como la de 1957 fracasaron. Jurídicamente, los juicios negativos sobre la constitucionalidad del proceso constituyente pueden repartirse, en diferentes medidas, tanto para el proceso de 1949 como para el de 1957.
En pocas palabras. La reforma constitucional, aunque parezca contradictorio, fue una categoría en desuso. Y hemos tenido problemas con el ejercicio del poder constituyente, porque nunca se obtuvieron ‘acuerdos’. Lo único que se consiguió, y en el mejor de los casos, fue el compromiso de ‘una aceptación generalizada’.
No hace falta insistir sobre la diferencia que media entre un acuerdo fruto del consenso y el compromiso, fruto de la coacción pura.
- Reforma constitucional de 1994
La reforma constitucional de 1994 fue la más amplia de todas las registradas en la historia. Gozó de mayor aceptación en todas las etapas del proceso constituyente, si se compara con sus dos predecesoras.
Veamos tres niveles.
El textual: de alrededor de 7500 palabras se pasó a más de 12.500, sin contar la jerarquía constitucional de las disposiciones contenidas en el derecho internacional de los derechos humanos a que hace referencia el art. 75, inc. 22, CN.
El de las categorías jurídicas básicas: se expandieron por adición. Ingresaron nuevos derechos subjetivos y garantías, órganos de control, organismos de gobierno y se transfirieron competencias.
El dogmático: la reforma constitucional sancionada el 22 de agosto de 199419 acentuó notablemente las potestades del presidente —pese a crear la figura del Jefe de Gabinete de Ministros—; fijó acertadamente la forma de elección directa y el acortamiento de la duración del período; incorporó con jerarquía constitucional instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos; realizó reformas sobre el modo de hacer las leyes, cuyos resultados no han sido muy visibles; replanteó el federalismo20 sobre bases bastante inciertas, pero muy razonablemente confirió autonomía a la Ciudad de Buenos Aires; reconoció nuevos derechos y garantías y actualizó el sistema axiológico manteniendo el piso originario; introdujo sensibles modificaciones sobre la naturaleza del Poder Judicial de la Nación al crear —con hibridez manifiesta— el Consejo de la Magistratura, circunstancia que se ha agudizado, recientemente, con la sanción de la ley 26.080; también introdujo como órgano extra poder independiente al Ministerio Público; intentando mejorar los controles, incorporó el Defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación; constitucionalizó la regla democrática reconociéndola como procedimiento básico que debe nutrir a la configuración del Derecho Constitucional y su mantenimiento —ver art. 36 CN—, regulando, además, los partidos políticos y la defensa del orden constitucional; realizó importantes esfuerzos para posibilitar que los Estados locales creen regiones para el desarrollo económico y social; definió la autonomía municipal y trazó bases rectoras para la integración con otros Estados soberanos.
Nótese que la Convención Constituyente de 1994, indicando la precariedad del consenso alcanzado en su seno —sobre determinadas materias—, debió generar un texto abierto, provocando que su configuración definitiva recién quedara completa mediante leyes a dictarse por el Congreso. En la última década, el Congreso no ha cumplido a entera satisfacción con el desarrollo constitucional precitado. Cabe preguntarse por qué, por ejemplo, una pieza clave de este esquema, una ley constitucional relevante, todavía no ha sido sancionada. ¿La referencia? La ley convenio, tal como ordena el art. 75, inc. 22, CN, que sobre la base de acuerdos entre Nación y provincias, debe instituir un régimen de distribución y coparticipación en materia tributaria. ¿Sentarse a negociar y legislar sobre este problema dotaría de racionalidad al federalismo argentino? Ni hablar de fijar las bases para el control de los decretos por razones de necesidad y urgencia. Francamente, no seré el primero ni el último en preguntar y repreguntar respecto de un racional itinerario para el federalismo argentino, que en la letra constitucional, es conocido como un paradigma que organiza jurídicamente al Estado. Y, en la práctica, hace que cotidianamente se advierta que ninguna de las 24 entidades autónomas puede razonablemente desenvolverse sin la presencia casi paternalista del Estado federal21.
Dieciocho años después se advierte la insuficiencia de la reforma de 1994, la que ciertamente no transformó la plataforma ideológica de 1853/1860. Fue generosa en materia de reconocimiento de derechos subjetivos, pero francamente patológica en lo referente a la estrategia asumida para diseñar el sistema presidencialista y su control.
Por tal razón, se mantiene que es una necesidad generar un nuevo ‘momento constituyente’ en cuyo transcurso una extraordinaria movilización popular, dentro del camino pautado por la Constitución, participe y delibere sobre la producción de la más alta jerarquía jurídica. Es inmediatamente necesario discutir respecto de la grieta que en los últimos años, especialmente, se ha abierto entre ciudadanos y sus representantes. La iniciativa y la consulta popular son parte del texto creado por la reforma de 1994; nunca fueron utilizadas. ¿Quiénes precipitan el aislamiento de la ciudadanía?
Debatir libremente si se reforma —o no— sobre:
4.1. Poder Ejecutivo y Congreso: criterios sobre el diseño para la organización política
Es inmediatamente necesario discutir sobre la disminución de algunas potestades del Poder Ejecutivo, en especial la facultad de dictar decretos por razones de necesidad y urgencia —ver art. 99, inc. 3 CN—, y debilitar fuertemente la delegación que el Congreso puede realizar —ver art. 76 CN—, suprimiéndose, además, la regla que autoriza la reelección. Todo ello permitirá conocer de antemano, que, elegido un presidente por 4 años, al finalizar su mandato, otra persona tendrá que ser elegida para cumplir la función. El presidente saliente podrá marchar a otra función, nunca la ejecutiva, sin intervalo de un período. Buscará, por tanto, aplicar su experticia en cualquier campo que desee, ¡menos en perseguir su reelección!
He defendido y defiendo la idea22 de que una Constitución federal, sin diseño paralelo de garantías que provean a su conservación, no estipula un sistema constitucional. Las tareas del Congreso son un elemento configurador de la garantía de inmanencia del sistema constitucional. Entre sistema constitucional y Congreso existe un vínculo como el que tienen los padres con su criatura. Desde que la democracia directa es inviable en términos absolutos, la construcción de la voluntad normativa estatal, cuya reglamentación de la materia constitucional sea sustantiva, debería quedar básicamente ceñida a la labor del Congreso por medio de la ley. Las funciones atribuidas clásicamente a los ‘legislativos’, como son las tareas de ‘control’ y de ‘producción legal’, pueden seguir siendo esgrimidas —en teoría general— como paradigmas de la actividad parlamentaria.
Por su parte, el análisis constitucional tópico de la relación Congreso/Presidencia muestra que en el caso argentino hay actualmente mucho por hacer. La crisis atraviesa a la actividad del Congreso de lado a lado, siendo una de sus principales causas las patologías del sistema presidencialista. La reforma constitucional de 1994 estuvo envuelta en el aura de la atenuación del presidencialismo; sin embargo, el balance general de las enmiendas arroja como convicción que la transferencia horizontal de funciones —en el plano normativo por vía de excepción y en la práctica constitucional cotidiana no de igual sentido— del legislativo a favor del departamento ejecutivo, son aptas para indicar la composición de un cuadro de situación contrario o diferente. La reforma no introdujo ninguna disposición que ordene la cooperación entre departamentos ejecutivo y legislativo; es más, enfatiza la potestad legislativa del presidente. Si a ello se agrega que tal transferencia horizontal está casi exenta del control, el menú está servido. La crisis de las potestades del Congreso traduce la idea de un peligro: la puesta en duda del principio divisorio; el jaque a la ficción de la representación política parlamentaria; el principio de vaciamiento de la atribución de configurar la ley y la ineficacia del control. Pero también da una magnífica oportunidad para entender la enorme vinculación existente entre régimen jurídico y calidad de vida ciudadana, imponiendo resolver con inteligencia las deficiencias del sistema de gobierno. Y en tal caso, reformando, vía atenuación, todo lo que dé pie al contenido autocrático. Pero también, y en primer lugar, acrecentando todo lo que dé pie al elemento democrático, ya que éste es un modelo de desarrollo que opera como axioma, el menos implausible de todas las formas conocidas para organizar la coexistencia civil racionalmente.
Se trata de una propuesta que alienta un modelo de democracia deliberativa: desarrollo y fortalecimiento de competencias del Congreso —con actuación de los diputados en todas las tareas parlamentarias—, constituyéndolo en teatro de la democracia, en cuyo escenario quede representada la colaboración política y se abandone el enfrentamiento, tendencia tan característica del sistema hiperpresidencialista.
4.2. El más alto Tribunal de Justicia: los criterios de decisión jurídica
Definir constitucionalmente, con mayor agudeza y precisión, el papel de la Corte Suprema de Justicia, para que recupere un rol activo en el control de constitucionalidad, descartando una Corte ocupada en cumplir funciones constituyentes que no le competen como hizo inconstitucionalmente en 1999 en la causa ‘Fayt’23. Particularmente, he sostenido24 que el análisis de las disposiciones de la Constitución de la Argentina revela que el papel institucional de la CSJN es, en forma sustantiva, el papel de la cuestión jurisdiccional.
Para cumplir con los mandatos constitucionales deben recorrerse básicamente tres senderos, que comportan otras tantas funciones: a) decidir o dirimir conflictos, tanto en su jurisdicción por apelación ordinaria como en la originaria; b) jurisdicción constitucional, en la que tiene lugar la actividad cumbre de la potestad, el control judicial de constitucionalidad, actividad decisoria que puede insertarse en cualquiera de las hipótesis jurisdiccionales que anteceden o, específicamente, como jurisdicción por apelación extraordinaria; y c) el autogobierno (potestad hoy en apariencia concurrente en razón de la existencia del Consejo de la Magistratura). La proposición capital es que son las disposiciones normativas que organizan el sistema jurídico sobre el cual se apoya la CSJN —o el exagerado estiramiento que de ellas se hace por vía de la interpretación— las que, precisa y concretamente, comprometen un funcionamiento racional y eficiente del órgano. El horizonte de proyección más cercano que origina el problema es un fuerte y serio debilitamiento de la función de control de la constitucionalidad.
Al desmenuzarse la cuestión principal, se distingue una colección de siete subproblemas:
- ¿Obligatoriedad o no de la doctrina judicial emergente de los fallos de la Corte?
- ¿Codificación o dispersión de las disposiciones normativas que regulan los procesos constitucionales?
- Quid de las sentencias arbitrarias: ¿la Corte como Tribunal de 3° instancia o solamente para uniformar criterios o intervenir en cuestiones trascendentes debido al notorio desacierto en la aplicación del derecho?
- ¿Estabilidad vitalicia o estabilidad relativa para los magistrados que integran la CSJN? Si la única forma racional de explicar la estabilidad constitucional es apelando al argumento del ‘diálogo entre generaciones’ —generaciones éstas que, una tras otra, ‘dialogando entre sí’, permiten ir urdiendo la perdurabilidad o no del acuerdo originario—, hay que considerar que esta suerte de conversación entre generaciones25 es la forma más persuasiva y la que mejor serviría para rechazar un enunciado que se sugiere como paradoja de la democracia constitucional26: “cada generación desea ser libre para obligar a sus sucesoras, sin estar obligada por sus predecesoras”. Expuesto de este modo, la estabilidad vitalicia queda seriamente debilitada. Entonces: ¿por qué un juez de la Corte no podría durar en sus funciones determinada cantidad de años, renovable, pero dando paso a que otro juez, proveniente de otra generación, diera un nuevo punto de partida y de iluminación al diálogo constitucional?
- ¿Quo vadis jurisdicción discrecional (el certiorari argentino)?
- ¿Publicidad absoluta del procedimiento por el que tramitan los expedientes y de las decisiones que adopta el propio Tribunal o secreto?
- ¿Delimitación cierta del ámbito de las cuestiones políticas o aplicación de una doctrina al aire libre?
4.3. El dominio de los recursos naturales
La Constitución federal sancionada en 1853-1860 no reglamentó la materia referente al dominio originario de los recursos naturales.
Las reformas de 1866 y 1898, respectivamente, nada dijeron. Se mantuvieron en silencio. La reforma constitucional de 1949 dispuso en la disposición normativa alojada en el art. 40:
“La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social (…) Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias…”.
La Constitución de 1949 fue ‘dejada sin efecto en 1956’, por un bando militar proveniente de un gobierno que derrocó a un presidente constitucionalmente electo, por primera vez en la Argentina, por los varones y mujeres que integraban el cuerpo electoral; nunca, hasta la segunda elección de Juan Domingo Perón, las mujeres habían tenido derecho a voto.
La reforma (in) constitucional de 1957 ratificó la vigencia de la Constitución de 1853-60, con las reformas de 1866 y 1898.
La reforma constitucional de 1994 reglamentó —equivocadamente— el punto en el art. 124: “… Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio…”.
Fue una mala decisión. Es plausible la propiedad del Estado, no de las provincias, evitaría equívocos y aumenta los lazos solidarios entre provincias pobres y provincias ricas, en el marco de un federalismo de concertación, de cooperación. Y, además, si la propiedad se encuentra en cabeza de la Nación se evitaría que el debate quede limitado al pequeño ámbito provincial, y que algún servidor público provincial pudiese sentirse tentado, eventual e hipotéticamente, a ‘creer’ o ‘reputar’ que los recursos naturales, ya sean minas o petróleo, formen parte ‘de un patrimonio’ casi de naturaleza personal, comprometiendo al 100% el destino de las generaciones futuras.
El dominio de los recursos naturales es una pieza clave para el desarrollo nacional. Principalmente, la cuestión energética se enlaza con las decisiones que se adopten sobre el particular. Es necesario repensar esta materia. Y, obviamente, una nueva reforma constitucional, con criterio de realidad y visión de futuro para que todas las generaciones, las actuales “y nuestra posteridad” puedan acceder al uso y goce de tales bienes. Por último, el dominio de los recursos naturales en el Estado federal argentino obligaría, por obvias razones, a que todas las decisiones sobre dichos bienes deberían ser adoptadas por consenso en el ámbito de los poderes constituidos federales, y no provinciales.
4.4.
Por otra parte, creo firmemente que la integración sudamericana, bajo la forma de Unión Sudamericana o la que resulte, requerirá un nuevo análisis jurídico sobre el texto de la Constitución federal. Los tratados constitucionales de esta naturaleza —el proceso europeo lo viene comprobando— requieren la igualdad de tratamiento de todos los estados miembros y su identidad nacional, ora inherente a sus estructuras jurídicas básicas, ora con respecto a la forma de descentralización o centralización política. Además, a no dudarlo, se planteará la complejísima cuestión de la primacía del derecho comunitario sudamericano sobre el propio derecho interno. Innegablemente, la integración supone una reducción del campo de libertad de acción del Estado, pero pareciera que es esa misma reducción la que apoya un horizonte de proyección maduro para el bienestar general de los Estados componentes de la Unión.
- Quebrar la quietud
Finalmente: si hacer el papel (una persona o institución) puede ser entendido como ser útil a su función, cumpliendo naturalmente el Ministerio con provecho, parece entonces necesario hablar de una teoría de la Constitución, aclarando qué funciones manifiestas se pretenden atribuir a cada órgano constitucional, comparándolas con las funciones que ha venido cumpliendo, con las que hoy efectivamente cumple y con las que ha dejado de cumplir.
Tal política constitucional, consensuada y oportuna, podría responder a estos problemas, apelando a la reforma como motor de la transformación de la calidad institucional, para las generaciones que viven y vivirán en la Argentina del siglo XXI. Las modificaciones constitucionales pueden inspirar nuevos hechos, por ejemplo: el ejercicio racional y controlado de los poderes del Estado27.
Pactar un nuevo principio de identidad constitucional debería significar captar la supremacía de la ciudadanía, insertada en un Estado obligado a su respeto y promoción, sobre todo en aquellos casos de desamparo. Es un nuevo paradigma que, desdiciendo la histórica anomia (deficiencia en la organización), se orienta al cumplimiento de la Constitución. No es una bonita postal. Su comprensión más acabada o inacabada permite distinguir, con bastante certeza, el grado de cultura alcanzado por un pueblo28.
Las fronteras entre las generaciones son muy imprecisas; es claro que el relevo generacional se produce, digamos, cada veinte años. La generación que hoy nos gobierna es la que hizo la reforma constitucional de 1994. Obsérvese la integración de los poderes constituidos y se disipará cualquier duda al respecto.
Quizá por eso nuestros gobernantes tienen ante ella una actitud nueva. Con fuente en sus pasados, seguramente abominarán cualquier pretensión de reformarla, sean cuales fueren su objeto y sus motivos. Las razones que abonan este inmovilismo parecen surgir del hecho de que el texto constitucional de 1994 es el producto sagrado de una hazaña irrepetible, de manera que sólo podrá reformarse del mismo modo que nació, apoyada en lo que ellos denominarán consenso —y con cierta desviación, desde luego, ‘consenso’ se identificará con unanimidad.
Los propósitos iconoclastas de mi exposición me llevan a pensar que esta actitud es equivocada, y que sería muy bueno que los argentinos de hoy comiencen a discutir serenamente los graves defectos de la Constitución y la mejor manera de remediarlos.
Voy culminando con una impronta absolutamente inusual en mi discurso, pero sumamente gráfica. Un versículo evangélico29 reza que: “El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo”. Con todo respeto, realizo una glosa: un nuevo momento constituyente es necesario y posible, porque la democracia ciudadana no debe estar hecha para la Constitución, sino que la Constitución debe estar hecha para proteger y encauzar la democracia que las mujeres y varones decidan libremente. Los argentinos no estamos hechos para la Constitución; la Constitución debe ser hecha para los habitantes de este suelo. Quiero decir: la Constitución es formalmente reformable. Es una vertiente política que tiene enorme primacía.
La reformabilidad es una parte elemental de nuestra Constitución federal. La reforma constitucional no es respuesta a una situación patológica del sistema jurídico. Es todo lo contrario. Se trata de un hecho fisiológico que demuestra la buena salud del propio sistema. No pongo en entredicho el paradigma de la rigidez constitucional. Contrariamente: se lo sostiene a rajatabla porque es inadmisible considerar la existencia de constituciones absolutamente inmodificables. Que existan reglas concretas de inmodificabilidad, como parece muy razonable porque la misma idea de Constitución entraña la de límites implícitos, no implica pensar ni derivar de ello, precisamente, la rigidez absoluta. Nuestra Constitución prevé el procedimiento de reforma en el art. 30 constitucional, y casi todas, por no decir todas, las constituciones de los diferentes Estados del mundo prevén un proceso de reforma, aunque difieren en la reglamentación. Consecuentemente, la reformabilidad es una singularidad, una peculiaridad que afirma la propia supremacía de la Constitución, en lugar de desvirtuarla.
La Constitución federal es un instrumento destinado a la preservación de la libertad. De no ser así, no habría merecido que se luchara por ella. Ni en 1853. Ni en 1983.
Entre 1983-2012 lo que ha distinguido a la Constitución federal de la Argentina ha sido un proceso de gobierno, antes que el congelamiento de valores sustantivos. En la letra, la democracia constitucional argentina es representativa, basada en la participación ciudadana30; es decir, el cuerpo electoral delega a ciertos y determinados servidores públicos la capacidad de hablar por ellos y tomar decisiones. Desde luego, la representación implica responsabilidad y rendición de cuentas por parte de los gobernantes. El representante es responsable ante quienes lo autorizaron a hablar en su nombre. Esta nueva categoría, la democracia delegativa o de baja intensidad, hace pie en el hecho de que la persona que gana la elección presidencial se encuentra autorizada a gobernar como le plazca, sólo restringido por la cruda realidad emergente de las relaciones de poder existentes y por la limitación constitucional del término de su mandato. La democracia delegativa se desarrolla en el presidencialismo; el presidente es considerado la encarnación de la Nación y las medidas de gobierno no necesitan guardar parecido con los anuncios de la campaña electoral. Los presidentes, además, suelen verse a sí mismos como personajes por encima y por fuera del sistema de partidos y de los intereses comunitarios organizados31. En los escenarios de democracia delegativa, los partidos, el Congreso y la prensa son libres, pero constituyen, en un sentido fuerte, junto con los tribunales de justicia, un estorbo u obstáculo a la tarea del presidente, quien en su carrera hacia el absolutismo cree reunir en su persona la carta de navegación del destino del país. Elegido el presidente, pues, en la democracia delegativa, es esperable que los delegantes ciudadanos complacientemente constituyan una audiencia pasiva de todo lo que haga el presidente. Ciertamente, lo que diferencia marcadamente a la democracia delegativa de la democracia representativa es la debilidad de los controles. Como se dijera al inicio, los controles interórganicos, horizontales —es decir una red de poderes relativamente autónomos que puedan examinar y cuestionar y, de ser necesario, sancionar actos irregulares cometidos durante el desempeño de los cargos públicos—, no son puestos en funcionamiento o, cuando se ejecutan, son extremadamente débiles en la democracia argentina.
Quizá, sencillamente, la idea rectora no permite ir más lejos que esto: la defensa de la función constituyente (creación del derecho) puede quedar pulverizada si se acepta que otro órgano que no sea una Convención Constituyente elegida por el pueblo tenga competencia para hacerlo. Una democracia producida por ciudadanos para ciudadanos, cuyo cauce es una Constitución, y en la que depositen la máxima convicción para cumplir con sus mandas. En rigor, el reto que impone el siglo XXI es conquistar una democracia de ciudadanas y ciudadanos32.
Atribuir un juicio pesimista sobre nuestro presente no agrega nada.
Plantear la necesidad jurídica de una reforma constitucional significa admitir que no es posible la existencia racional de la Constitución federal actualmente vigente, sin cierta acción o suceso sobre ella. Además, la posibilidad de que un programa de reforma tenga algún éxito se halla estrechamente ligado al adversario político, sin cuyo concurso la reforma no es realizable. Alcanzar la reforma constitucional es obra de todos: no hay vencedores ni vencidos porque es el máximo tratado para permitir la convivencia comunitaria.
Decir que es ‘necesario’ reformar la Constitución comporta, asimismo, despegar de la trayectoria básica de la historia argentina, sobre todo en los últimos ochenta años, donde ha habido dos fuentes de producción del sistema jurídico. Una fuente de producción democrática y una fuente de producción no democrática. ¿Cuál es el criterio que provoca y da fundamento a la distinción?
Nótese que esta distinción no permite esta otra. Hay, por un lado, reglas constitucionales cuyo conocimiento puede ser descrito o estipulado apelándose al texto de la Constitución; en un caso se detecta un significado, en el otro se lo adjudica. Empero, la experiencia, la debacle del Estado argentino ha puesto en evidencia la existencia de un derecho que no pertenece a ninguna de estas fuentes. Se trata de derecho estatal, no constitucional, aplicable, coercitivo, que claramente crea poderes afectando derechos fuera de lo autorizado en la Constitución. Este hecho patológico generó —y, sin ánimo de profecías, seguirá generando— profunda incertidumbre, a menos que se tome debidamente en serio jugar dentro del campo de la Constitución. Se trataría, pues, en caso de decidirse por la estricta observancia de las reglas constitucionales, de uno de las mayores cambios culturales del siglo XXI. La Argentina precisa un nuevo contrato, razón por la cual sería bueno mantener los aspectos positivos de la reforma constitucional de 1994 y de introducir las modificaciones necesarias, en aspectos como la educación, la reforma política y la reforma judicial33.
La permanente inestabilidad del sistema constitucional federal se halla asociada, básicamente, a una desproporcionada atribución de poderes al presidente, resultando insatisfactorio en la mayoría de los casos cualquier tipo o clase de control que razonablemente se pretenda ejercer sobre sus atribuciones. Se trata, pues, de alterar este punto concreto, intentando paralelamente que la política que se desarrolle en el futuro sea, en efecto, políticamente constitucional. Un cambio con tales dimensiones sólo puede verificarse a partir de un gigantesco consenso nacional sobre valores amplios e indiscutiblemente compartidos. De producirse un acuerdo de tales características, sospecho, podría especularse que las consecuencias de tal acuerdo serían duraderas y generales, permitiendo que la Argentina sea vivida por nosotros, por nuestra prosperidad y por todos los hombres del mundo que quieran habitar este suelo34.
Al fin y al cabo, no resulta necesario justificar que las reglas se siguen o no se siguen. Su naturaleza vinculante es indiscutible, naturaleza que solamente puede ser puesta en entredicho cuando la irracionalidad de la regla no estimula que su demarcación sea satisfecha.
Raúl Gustavo Ferreyra es abogado, reside en Buenos Aires.
Doctor en Derecho (Facultad de Derecho, UBA). Profesor Titular de Derecho Constitucional y Profesor del Doctorado de la Facultad de Derecho de la UBA. Publicó 7 libros (el último se titula Constituição e direitos fundamentais: um enfoque sobre o mundo do direito, Porto Alegre, 2012) y 60 artículos sobre Derecho Constitucional en diversas publicaciones argentinas, latinoamericanas y europeas. Conferencista, disertante y panelista. Abogado con ejercicio ininterrumpido ante los tribunales de la República Argentina desde 1984. Desde 1999 es Consultor de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
* “Discurso sobre reforma constitucional. Análisis de la necesidad de un nuevo momento constituyente para el Estado argentino”, en Derecho Público, n° 3, Presidencia de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2013, pp. 155-180 (ISSN 2250-7566). http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf130039-ferreyra-discurso_sobre_reforma_constitucional.htm
Notas bibliográficas:
1 Enseña el profesor Germán J. Bidart Campos: “La Constitución de un Estado Democrático inviste esa naturaleza: tiene fuerza normativa en toda su integridad, en todas sus partes, en todos sus contenidos, también en sus implicitudes”. (ver bidart Campos, G., El Derecho de la Constitución y su fuerza normativa, Bs. As., Ediar, 1995, p. 20). Por su parte, para Gregorio Badeni: “el concepto de constitución no es sinónimo de Derecho Constitucional”, el derecho constitucional es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de la Constitución y las instituciones políticas, estén o no previstas en un texto constitucional (en Badeni, G., Instituciones de Derecho Constitucional, 1ra. reimpresión, Bs. As., Ad Hoc, 2000, p. 87).
Observo, por mi parte, que “una conciencia agudizada de las palabras es útil para agudizar nuestra percepción de los fenómenos” (la frase se atribuye a J. L. Austin y su cita proviene de Hart, H., El concepto de Derecho, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1992, p. xii), en la inteligencia de que tal comprensión se interesa por el mundo y lleva como punto de conexión inescindible su conocimiento profundo, y no tan sólo el buen o mal uso que el investigador pueda hacer del lenguaje. Entiendo, pues, por objeto de estudio y estudio del objeto, lo siguiente: primero, objeto de estudio, ‘Constitución’ o ‘sistema constitucional’ hace referencia al conjunto de disposiciones prescriptivas enunciadas tanto en el texto de la Constitución federal como en las que se encuentran fuera de su texto y provienen de fuentes internacionales que gozan de jerarquía constitucional —art. 75, inc. 22, CN—; y a la interpretación judicial que se les haya asociado como significado, con un auditorio mayoritario de ciudadanas y ciudadanos que las acepte en forma pacífica y racional.
La Constitución, el sistema constitucional como conjunto de disposiciones normativas que predisponen y disponen la planificación de la fuerza estatal para configurar un verdadero orden constitucional, se encuentra sometido a dos condiciones: una interna y otra externa. La primera viene dada por el pensamiento que dice que un orden constitucional valdrá lo que valgan sus garantías. La segunda, en cambio, es más bien extrasistemática: el sistema constitucional es cúspide del sistema normativo estatal, siempre que la ‘regla de reconocimiento’ del sistema o norma básica fundamental defina u ordene, según el caso: “lo que el orden constitucional dice es únicamente Derecho” (Hart, H., El concepto de Derecho, op. cit., pp. 113 y 249), o en clave kelseniana, “debes obedecer lo dispuesto por el poder constituyente originario/derivado” (ver Kelsen, H., Teoría General del Derecho y del Estado, México, D.F., Imprenta Universitaria, 1958, pp. 135 y ss.). Caso contrario, habrá que hablar de constitución meramente sobre el papel; nada más. O admitir que los componentes de determinado orden son distintos de los que estoy dispuesto a describir, hipótesis en la que no se describe el Derecho, sino que se realiza su mérito o demérito, que es cosa bien distinta. Esta circunstancia obliga a abandonar el ámbito del análisis estructural y funcional propio de la teoría o dogmática, penetrando en el área de la justificación de las reglas, propia de la axiología o filosofía del orden constitucional.
Segundo, el estudio del objeto, del sistema constitucional, será considerado el objeto de la teoría de la Constitución, cuyos elementos configuradores, es decir el centro de interés y reflexión, lo constituyen las aportaciones acerca de las categorías jurídicas básicas del derecho de la Constitución. Finalmente, una teoría constitucional ‘tópica’ (doctrina, interpretación o saber constitucional) en particular debería servir para identificar, sistematizar, analizar, decidir y criticar el fenómeno que es su objeto de estudio: el ordenamiento jurídico constitucional de fuente estatal y supraestatal permitiendo, razonablemente, que sus aserciones teóricas guarden una importante congruencia con la realidad lato sensu que, en última instancia, marca el soporte de su necesidad y da también fundamento a su eventual utilidad. La tarea elemental del saber tópico constitucional consiste en la identificación del sistema jurídico constitucional, paso previo al análisis y sistematización ordenada de los cuerpos jurídicos que lo compongan.
2 Häberle, P., “La sociedad abierta de los intérpretes constitucionales. Una contribución para la interpretación pluralista y procesal de la Constitución”, en Retos actuales del Estado Constitucional, España, IVAP, 1996, pp. 15/46.
3 Enseña Eugenio Raúl Zaffaroni que, conforme a la regla que estipula la forma de gobierno republicana en el art. 1 constitucional, todos los actos de gobierno, que incluyen la actividad constituyente, deben ser racionales, es decir, deben proveer los medios racionalmente adecuados para la obtención de los fines propuestos. Ver Zaffaroni, E., Tratado de Derecho Penal, Parte General, Bs. As., Ediar, 1983, T. V, p. 104. Fácilmente se infiere, a partir de la interpretación de la proposición capital transcrita, que la exigencia de racionalidad para todos los actos del gobierno republicano quedaría violada, a poco que se compruebe que los medios adoptados por las autoridades constituidas o el poder constituyente derivado sean groseramente inadecuados o se hallen en manifiesta disconformidad con los propósitos y objetivos que configuran el marco básico del bienestar general comunitario.
4 Con agudeza observa Néstor Sagüés que la Constitución, como obra humana que es, no resulta perfecta ni completa. Tratándose de un documento destinado a sobrevivir durante generaciones, en ese contexto, no es anómalo que ciertas situaciones importantes no hayan sido comprendidas en la regulación normativa constitucional y ni siquiera sospechadas cuando la Constitución fue dictada. En tales condiciones, añade Sagüés, corresponde distinguir dos tipos de imprevisión constitucional, la ‘buena’ y la ‘mala’. La imprevisión ‘buena’ parte del supuesto de asumir los límites del constituyente: puede disciplinar el futuro, pero no todo el futuro. La imprevisión constitucional ‘mala’ ocurre cuando por falta de pericia, o por cobardía, o por malicia, el constituyente guarda silencio sobre una materia respecto de la que debió pronunciarse. Ver Sagües, N., y Palomingo Manchego, J., “Reflexiones sobre la imprevisión constitucional“, en Imprevisión y reforma: dos problemas contemporáneos del Derecho Constitucional, Lima, Cuadernos de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, 2005, pp. 13/15.
5 Moreso, J., La indeterminación del Derecho y la interpretación de la constitución, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, pp. 184, 231 y 232.
6 Moreso, J., op. cit., p. 180.
7 Lo que supone admitir que todo tiempo es significativo para el Derecho Constitucional, entendimiento que presupone diversidades y por ende distintas calidades en los mismos.
8 Sobre la posibilidad o no de plantear, con rigor científico, la distinción de ramas autónomas dentro del propio campo del saber jurídico constitucional, ver dalla vía, Alberto R., “El Derecho Constitucional y las especializaciones”, en Academia, Revista sobre la enseñanza del Derecho en Buenos Aires, Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, 2004, n° 5, año 3, pp. 223/234.
9 En igual sentido, Ricardo Guibourg y Daniel Mendonca recuerdan que el Derecho es un medio de control social determinado por la política, es decir por valores cambiantes, contingentes y a menudo irracionales. Ver Guibourg, R y Mendonca, D., La Odisea Constitucional. Teoría y método, Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 41.
10 Quizá podría entenderse, no sin razón, que el cambio constitucional atraparía a todos los sucesos y procesos que pueden sufrir los textos constitucionales en el tiempo. No obstante, rigurosamente, el cambio sobre el que se teoriza es el ‘cambio formalizado’ del sistema normativo constitucional, que implica la modificación de su texto producida por acciones voluntarias, intencionadas y regladas por la propia Ley Mayor. La reforma constitucional puede consistir en: (a) expansión: cuando se agrega una disposición al conjunto; (b) contracción: cuando se elimina alguna disposición normativa de la nómina de ese conjunto; (c) revisión: cuando se elimina alguna disposición normativa y luego se agrega otra incompatible con la eliminada (Ver Alchourrón, C., y Bulygin, E., “Conflictos de normas y revisión de sistemas normativos”, en Análisis lógico y Derecho, Madrid, CEPC, 1991, p. 301). Por de pronto, en ese marco, la teoría del cambio constitucional es la teoría de la reforma constitucional, quedando fuera, luego de esta justificación, cualquier otra circunstancia que, como una revolución, quebrantamiento o ruptura, o una mutación, no puede ser objeto de proyección como un “procedimiento formal de aprobación”, tal como conceptúa Peter Häberle respecto de la reforma (ver Häberle, P., “Desarrollo constitucional y reforma constitucional en Alemania”, en Pensamiento Constitucional, Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2000, año VII, p. 17).
11 El sistema jurídico puede ser visto como una secuencia de conjuntos de normas (sistemas normativos) donde la unidad de esta secuencia, y con ello la identidad del orden jurídico, estaría dada por la identidad de los criterios usados para la identificación de los conjuntos normativos pertenecientes a la secuencia: por ejemplo, el contenido de la regla de reconocimiento (ver Alchourrón, C., y Bulygin, E., “Sobre el concepto de orden jurídico”, en Análisis lógico y Derecho, Madrid, CEPC, 1991, pp. 395 y ss.).
12 Ackerman, B., “Constitutional Politics/Constitutional Law”, en The Yale Law Journal, Vol. 99, n° 3,1989, pp. 453/513.
13 Bobbio, N., Teoría General de la Política, Madrid, Trotta, 2003, p. 459.
14 Bobbio, N., El futuro de la democracia, Planeta, Bs. As., Planeta, 1994, pp. 21/23.
15 Correctamente, señala Jorge Vanossi, que el pueblo argentino necesita conocer el pensamiento de los detentadores del poder sobre ‘quién’ y ‘cómo’ realizarán la mentada reforma constitucional. Ver Vanossi, J., La reforma constitucional, Bs. As., Emecé, 1988, p. 162.
16 Ackerman, B, op. cit.
17BobbiO, N., op. cit., nota 7, p. 440.
18 La literatura es abundante. Puede leerse entre otros: Parry, A., “Intangibilidad de la Constitución de 1853”, en Revista Jurídica La Ley, T. 83, pp. 935/948; Linares Quintana, S., “Acerca del problema de la reforma de la Constitución nacional”, Revista Jurídica La Ley, T. 84, pp. 687/690; Castro Dassen, H., “Observaciones a la sugerencia de reforma constitucional”, Revista Jurídica La Ley, T. 84, pp. 704/706; Ojea Quintana, J., “Competencia del Gobierno Revolucionario para promover la reforma constitucional”, Revista Jurídica La Ley, T. 85, pp. 856/866; Romer, C., “Facultades de la Convención reformadora de 1957 (Apuntes para su estudio)”, Revista Jurídica La Ley, T. 87, pp. 1004/1008; y Dana Montaño, S., “La legitimidad del mandato de los Constituyentes (Atribuciones del Gobierno provisional y de la Convención para reformar la Constitución vigente)”, Revista Jurídica La Ley, T. 88, pp. 766/796.
19 El maestro Germán J. Bidart Campos enseña —en tesis que se comparte— que la Constitución histórica de 1853/1860 sigue reteniendo su plexo de valores después de la reforma de 1994. El aggiornamiento no le ha ocultado el rostro, no se lo ha maquillado ni disfrazado. En este contexto, “nueva Constitución” significa “nuevo texto ordenado de la Constitución reformada”, con una sola identidad y un patrimonio axiológico común (Ver Bidart Campos, G., Tratado elemental de Derecho Constitucional argentino, t. VI, La reforma constitucional de 1994, Bs. As., Ediar, 1995, T. VI, pp. 193/195).
20 Sobre el federalismo en la reforma de 1994, puede consultarse a Hernández, A., “La descentralización del poder en el estado. El federalismo. Nación y Provincias”, en AAVV, Derecho constitucional, Bs. As., Editorial Universidad, 2004, pp. 675 y ss.
21 Vanossi, J., ¿Es viable el Estado Federal en la Argentina?, Bs. As., Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, 2000.
22 Ver Ferreyra, R. G., “Crisis de las potestades del Congreso. A propósito de algunas patologías del sistema de gobierno presidencialista argentino”, ponencia presentada en el VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Ciudad de México, 2002, en Cecilia Mora Donato (coord.), Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, “Relaciones entre Gobierno y Congreso”, México, D.F., Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, pp. 211/249.
23 Ver, por ejemplo, la crítica de, Sola, J., Control de constitucionalidad, Bs. As., Abeledo-Perrot, 2001, pp. 290/293.
24 Ver Ferreyra, R., “Corte Suprema de Justicia argentina y control de constitucionalidad. Vicisitudes y retos del papel institucional del tribunal”, ponencia presentada en el Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2004, en Miguel Carbonell (coord.), Derecho Constitucional, Memoria, México, D.F., UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004, pp. 483/522.
25 Ackerman, B., op. cit. En sentido análogo también se pronuncia el constitucionalista alemán Peter Häberle, para quien la Constitución es un ‘pacto de las generaciones’ a través del cual se realiza la constitución del pueblo de una manera tangible para la ciencia cultural. Häberle, P., El Estado Constitucional, con estudio introductorio de Diego Valadés y traducción de Héctor Fix-Fierro, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica, núm. 47, p. 15.
26 Elster, J., Ulisses and the sirens, Cambridge University Press, 1979, p. 94, citado por Moreso, J., La indeterminación del Derecho y la interpretación de la Constitución, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998.
27 Valadés, D., El control del poder, 2da. ed., México, Porrúa y UNAM, 2000.
28 Con acierto y originalidad señala Diego Valadés que el Derecho es un fenómeno cultural. La cultura jurídica es una de las claves para que el gobernante sea más recatado y el gobernante menos encogido. Sin cultura jurídica unos atropellan, aun sin quererlo, y otros son atropellados, incluso sin saberlo. Ver Valadés, D., La lengua del derecho y el derecho de la lengua. Discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México y Academia Mexicana de la Lengua, 2005, p. 28.
29 Santa Biblia, Marcos 2, 27, Sociedad Bíblica Argentina, Bs. As., 1975, p. 914.
30 Téngase en cuenta que las formas de democracia semidirecta, constitucionalizadas en 1994, prácticamente no han sido puestas en funcionamiento, primordialmente, por inacción del gobernante.
31 O´ donnell, G., Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización, 1ra. ed., Bs As, Paidós, 1997, pp. 287/304.
32 Bielsa, R., “La política exterior argentina”, en AAVV, Estado y Globalización. El caso argentino, Bs. As., Rubinzal Culzoni, 2005, p. 17.
33 Alterini, A, La Universidad Pública en un proyecto de Nación, Bs. As., La Ley, 2006, p. 188.
34 No ignoro la atinada reflexión de Roberto Gargarella: tal vez la principal dificultad que enfrenta cualquier proceso de reforma es de carácter estructural, y es la siguiente: muchas de las reformas más importantes que se requieren deben ser diseñadas e instrumentadas por los mismos individuos que pueden resultar perjudicados por ellas. Empero, entreveo que una profunda movilización ciudadana, eventualmente, podría aliviar esta fuerte observación (ver Gargarella, R., Dificultad, inutilidad y necesidad de la reforma constitucional, JA, Bs. As., Lexis Nexis, 2004-III, pp. 963/975).